Javier Jurado
Follow @jajugon
Decía Nietzsche a finales del XIX que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Crítico con los débiles que renegaban de la vida, ¿qué opinaría de nuestras vidas acomodadas actuales? ¿puede el progreso cultural y en especial el tecnocientífico, que tanto éxito nos ha dado como especie, llegar a traicionarnos y poner en peligro nuestro futuro al sobreprotegernos? Tras un breve repaso del sílex al bisturí, lanzo algunas reflexiones sobre los peligros de ser niños de cuna blanda a lomos de un progreso acelerado que hace mucho atravesó su punto de no retorno.

Del sílex al bisturí
Nuestra historia evolutiva como especie nos ha dotado de muy diversos mecanismos para enfrentarnos al medio. Pero cuando hace cientos de miles de años los homínidos comenzaron a desarrollar su capacidad simbólica y sus prácticas culturales, gracias a ciertos elementos clave de su biología (pulgar oponible, volumen craneal, eficiencia energética,…) el proceso de selección natural que compartíamos con otras especies se vio alterado.
Las prácticas culturales comenzaron a influir en la propia selección natural, perfilando nuestra fisionomía así como nuestra psicología y moldeando nuestro comportamiento social, lo que favorecía nuestra adaptación al medio, ante todo a través de nuestra cooperación en grupo. En torno a los símbolos y rituales, los grupos humanos fueron organizando su comportamiento, y empezaron a mejorar su capacidad de adaptación independizándose poco a poco de su bagaje genético. Por eso autores como Morin hablan del hombre como «un ser cultural por naturaleza porque es un ser natural por cultura«.
El poso de nuestra biología tardó en cimentarse cientos de milenios, mientras que nuestras prácticas propiamente culturales se han desarrollado en apenas un parpadeo en términos evolutivos. Y sin embargo, la influencia de la cultura y especialmente de la ciencia y la técnica en la vida humana, de sobra conocida, ha tenido un impacto tremendo en nuestro dominio de la naturaleza, la expansión por todo el mundo y, especialmente en el último par de siglos, el aumento vertiginoso de nuestra esperanza y calidad de vida.
En el clásico debate entre lo innato y lo adquirido (nature-nurture) el homo sapiens ha ido progresivamente aumentando su nivel de dependencia con respecto a lo que adquiere, no sólo a través del aprendizaje cultural individual sino también y especialmente a través de las estructuras culturales que le protegen dentro de su red social. El cervatillo ha de ser capaz de salir corriendo según sale del vientre de su madre para no ser devorado por los depredadores al acecho. Los bebés humanos, sin embargo, nacemos mucho más frágiles y dependientes: los homínidos de mayor capacidad craneal fueron seleccionados, requiriendo canales de parto más grandes, hasta que alcanzaron un límite fisiológico más allá del cual no resultaba ventajoso crecer. Pero eso les llevó, paradójicamente, a una revolución mucho mayor: El bebé humano es sumamente frágil y nace siempre «prematuro», a medio cocinar, porque acabar de formarse fuera del vientre materno, en socialización con el resto del grupo, ha supuesto una clara ventaja evolutiva para su especie.

Sin embargo, la selección de este rasgo «fragilizante» no fue la única. El enorme desarrollo de la capa protectora del grupo a través de la cultura ha ido históricamente protegiendo cada vez más al individuo. El desafío biológico estaría en que, cuando una población se ve sometida a una presión selectiva menor, porque queda más protegida por las circunstancias que sean, el proceso de mutación genética deja de ser tan seleccionado y su capacidad de adaptación al medio «se relaja«. Al protegernos artificialmente de la exposición al medio, aumentamos paradójicamente nuestra fragilidad y nos hacemos individualmente más vulnerables. Eso, como grupo, favorece la heterogeneidad y nos prepara para futuras olas de presión selectiva, pero también «despilfarra» recursos. En el seno de ese equilibrio me atreví a interpretar la persistencia del eje político izquierda-derecha en la historia.
El caso es que esta historia de progreso con la que la filosofía de la historia tanto se entusiasmó indudablemente genera interrogantes profundos: ¿es progresiva en todos los aspectos? ¿es ecológicamente sostenible? ¿estamos biológicamente preparados para asimilar sus consecuencias? ¿aumenta su propia fragilidad? En lo que respecta al desarrollo tecnológico, la polémica enfrenta a tecnófilos y luditas, aunque los primeros de momento parecen ganar la partida por los hechos: el cortoplacismo intrínseco al sistema capitalista prima el beneficio (bienestar) inmediato frente a otras cuestiones, convencido de que siempre es posible volver a emprender cuando se fracasa. Pero a largo plazo no es descartable que algún ludita, que nos advierte hoy de los peligros de la inteligencia artificial o de la insostenibilidad ecológica, acabe teniendo razón.
Hasta entonces, el hecho es que el hombre continúa su progresiva «huida de la selva«, como dice Marina, domesticando y civilizando sus espacios, en una permanente alteración del medio para hacerlo artificialmente habitable, como recuerda Ortega en su Meditación sobre la técnica. Para Ortega, la técnica supone en el hombre un cambio sustancialmente disruptivo con su biología, al dejar de adaptar su constitución al medio para, ante todo, adaptar el medio a sí mismo. Hoy, bien sabemos desde la biología que muchos animales alteran su medio de una forma increíblemente planificada (castores, puercoespines, hormigas,…) y que existe un hilo conductor que nos liga a ellos en esa interacción individuo-entorno. La relación entre el yo y su circunstancia en Ortega en realidad no es sino una versión mucho más compleja, singular incluso, pero continuista con los mismos procesos biológicos. El animal no carece completamente de técnica sino que cuenta con variantes mucho menos complejas o inadvertidas que las del hombre.
No obstante, Ortega afina mucho al observar que el peligro fundamental reside en que el hombre pueda llegar a pensar que los productos y servicios que la técnica le facilita están ahí por sí mismos, sin que supongan esfuerzo para él:
«Esto tiene un riesgo entre otros: como al abrir los ojos a la existencia se encuentra el hombre rodeado de una cantidad fabulosa de objetos y procedimientos creados por la técnica que forman un primer paisaje artificial tan tupido que oculta la naturaleza primaria tras él, tenderá a creer que, como ésta, todo aquello está ahí por sí mismo: que el automóvil y la aspirina no son cosas que hay que fabricar, sino cosas, como la piedra o la planta, que son dadas al hombre sin previo esfuerzo de éste«.
Uno de los intentos por rescatar a las humanidades que puede tener más eco es precisamente este: el de, al menos, preservar el contexto social y moral que ha hecho sostenible nuestro progreso.
Niños de cuna blanda
La mayor parte de nosotros sería difícil que estuviera aquí de haber nacido hace unas pocas décadas, y totalmente imposible si hablamos de un siglo. Basta con pensar en una habitual apendicitis, sin penicilina, o las comunes cesáreas, sin anestesia ni antibióticos. La desigualdad global y la pobreza hacen que buena parte del globo todavía esté condenada a no disfrutar de estos beneficios de la ciencia y la técnica, pero es innegable, con la evolución y el desarrollo económico y social más reciente, que en general disfrutamos de la mejor época de la historia:

Es cierto que a pesar de ello, nuestra psicología se resiste un tanto a admitirlo, básicamente porque relativizamos siempre nuestra percepción debido a un mecanismo psicológico conocido como el «cambio de concepto inducido por la prevalencia«. Por eso, aunque nunca hemos vivido mejor que ahora, abunda en muchos la percepción de que cada vez el mundo está peor.
Este sesgo cognitivo en realidad es coherente con la voracidad innata que nos ha catapultado hasta aquí: nuestros perfiles más conservadores y administradores de la realidad no pueden evitar que entre sus filas surjan ávidos conquistadores, descubridores, individuos que desafían lo establecido ambicionando mejorar. Y eso no puede surgir sino desde un fuerte inconformismo, incluso aquel que renuncia a la objetividad. Por eso, la percepción de que «cuanto peor, mejor» sería un sesgo falso pero útil para movilizarnos.
Sin embargo, intentando retener esta objetividad, hay ciertos peligros evidentes asociados a estas mejoras logradas. Particularmente, como venía argumentando, hablo del peligro de la sobreprotección. Los ejemplos son múltiples, desde los más cotidianos y aparentemente inocuos hasta otros que nos hacen mucho más vulnerables. Hoy encontramos auténticas bolsas de población sobreprotegida en muchos aspectos.
Como apuntaba Ortega, cuando la técnica cubre las necesidades biológicas más inmediatas del hombre, surgen nuevas necesidades «superfluas», en sus palabras, a las que el hombre sigue dedicando sus esfuerzos, también los de la propia técnica, sin que nunca halle satisfacción. Y eso supone que nuestra capacidad científico-técnica que emergió de la cultura para mejorar nuestra supervivencia biológica podría estar distorsionando y afectando negativamente a esta.
Un ejemplo absolutamente práctico y cotidiano: nuestra natural capacidad de orientación ha pasado de apoyarse en los mapas, elaborados tras una costosa cartografía durante siglos, hasta volverse prescindible con los navegadores GPS actuales. ¿Somos capaces de recuperarla, de volver a ejercitarla como especie, cuando la tecnología no nos asiste?
Entrando en harina, podemos pensar en general en el desajuste que podamos estar experimentando por un simple problema de sincronía: nuestro cuerpo quizá no está genéticamente preparado para nuestro nivel de bienestar, sino más bien para escenarios «menos culturales» en los que, por ejemplo, no estaba garantizada la comida. De ahí que nos encontremos hoy con problemas impensables en otras épocas de nuestra historia como los de los crecientes niveles de obesidad o diabetes en todo el mundo.

Ciertamente, el desarrollo médico ha logrado ir erradicando enfermedades que antes nos diezmaban, singularmente con impacto en la mortalidad infantil, lo que ha disparado nuestra esperanza de vida. Pero nuestro estilo de vida sedentario en el seno de ciudades contaminadas ha generado también importantes desafíos en el escalado de algunas enfermedades, desde las alergias hasta distintos tipos de cáncer.
Sobreprotegidos en espacios excesivamente higienizados, nuestros sistemas inmunológicos no se desarrollan suficientemente, como sucede con la simple comodidad de los lavaplatos: el desarrollo de alergias en niños está significativamente relacionado con la presencia de estos electrodomésticos en el hogar, como recoge este estudio, porque limpian demasiado.
Por otro lado, no podemos pasar por alto el enorme riesgo para la salud pública que supone el mal uso de los antibióticos. En las ocasiones en las que evitamos la exposición individual para vencer naturalmente a los respectivos patógenos y la suplimos indebidamente por los benditos medicamentos, contribuimos a volverlos inmunes frente a los antibióticos. Y a nosotros, mucho más vulnerables ante una potencial guerra bacteriológica con simples cepas de enfermedades que creíamos ya erradicadas.
Por su parte, es cierto que las muertes por cáncer crecieron en las últimas décadas sobre todo porque ya no nos moríamos de otras cosas, y que en general es falsa la percepción de que cada vez se muere más gente de cáncer. Pero también que la lucha contra el cáncer al que vamos ganando la batalla poco a poco encuentra ciertas resistencias debidas a causas inherentes a estilos de vida cómodos, agradables, pero poco saludables (i.e. sedentarismo, tabaquismo,…).

En cualquiera de los casos, parece que este progreso en la esperanza de vida y en la intensiva lucha contra las enfermedades que nos atacan reside cada vez más en nuestra ciencia y menos en la selección natural que se esté aplicando sobre nuestra cara genética. La cuestión remanente sería: ¿se encuentra este conocimiento científico tan asegurado y fijado como nuestras capacidades genéticas? ¿No podría un desastre borrar de un plumazo esta herencia de forma difícilmente recuperable?
Lo cierto es que, a pesar de la enorme revolución que supuso la aparición de las prácticas culturales para nuestra especie, y a pesar de su aceleración en el último par de siglos, la selección natural no ha dejado de actuar. Recientes estudios han avalado la idea de que, a pesar de la comodidad de nuestra vida moderna, la evolución humana no parece haberse detenido. Sin embargo, no parece haberlo hecho en la dirección esperable: al analizar la contribución genética a ciertos rasgos humanos y su correlación con la cantidad de hijos que tiene una persona, estos estudios han obtenido que las contribuciones genéticas al peso y al tamaño de nuestros cuerpos se ven favorecidas por la selección natural, mientras que aquellas referentes a la inteligencia y al logro educativo se ven actualmente desfavorecidas por ella.

Es decir que, en términos evolutivos, parece que los humanos ya somos lo suficientemente inteligentes, y estamos seleccionando individuos cada vez más obesos y grandes. No en vano, incluso hay otros recientes estudios que evidencian que somos cada vez más tontos: Aunque desde el punto de vista genético no afirman que la inteligencia haya dejado de ser un rasgo seleccionado por la naturaleza, sí constatan que se manifiesta en menor grado, debido a condiciones medioambientales y sociales. La cuestión es, ¿hasta qué punto nos podemos permitir esta desaceleración que incluso parece estar fijándose en nuestros genes?
Por otra parte, esta sobreprotección cultural no sólo es fisiológica sino también psicológica. El problema de la sincronía surge igual: es muy posible que no estemos psicológicamente preparados para ciertos niveles de abundancia y de ocio, como ya apunté sobre los comportamientos autodestructivos de las personas de mayor «éxito» a propósito de la búsqueda del sentido de la vida.
 Nuestras adicciones a las redes sociales, por ejemplo, descansan en buena medida en el mecanismo de gratificación que experimentamos cuando recibimos un «like» o un «me gusta«: antes, ese mecanismo de gratificación mediante neurotransmisores nos vinculaba a la persona cercana que nos daba «la palmadita en la espalda». Pero con las TIC, ese radio se amplía enormemente, y recibimos a golpe de un sencillo clic miles de reconocimientos sociales que nuestro cerebro tiene que ser capaz de asimilar. El reto de que no «se nos suba a la cabeza» es ahora mucho más común.
Nuestras adicciones a las redes sociales, por ejemplo, descansan en buena medida en el mecanismo de gratificación que experimentamos cuando recibimos un «like» o un «me gusta«: antes, ese mecanismo de gratificación mediante neurotransmisores nos vinculaba a la persona cercana que nos daba «la palmadita en la espalda». Pero con las TIC, ese radio se amplía enormemente, y recibimos a golpe de un sencillo clic miles de reconocimientos sociales que nuestro cerebro tiene que ser capaz de asimilar. El reto de que no «se nos suba a la cabeza» es ahora mucho más común.
Aunque es por tanto cierto que nos exponemos a nuevos riesgos, lo cierto es que socialmente también existen fuertes corrientes de sobreprotección psicológica. Por ejemplo la emparentada con el aumento de la capacidad de las masas para imponer el criterio social sobre lo políticamente correcto. En esta línea, los medios digitales estarían facilitando la difusión viral de las reivindicaciones de las minorías. Y en el contexto de nuestra progresiva protección de los individuos, habría acabado consolidando mecanismos de autocensura. Al inculcarnos esta piel tan fina, tan susceptible, en la que lo políticamente correcto devora el espacio a la libertad de expresión (¡y al humor!), las auténticas expectativas e ideas de la población censurada habrían rebrotado violentamente alzando a personajes que, como Trump, no se muerden la lengua. Aunque sea para atacar, en efecto pendular, a esas mismas minorías, ahora escandalizadas.
En general, podemos advertir que con el progresivo reconocimiento de los derechos sociales y el aumento en la protección del individuo, ciertas corrientes pueden estar sobreprotegiéndonos en exceso, especialmente en el llamado primer mundo. Esto se comprueba en el eslabón presuntamente más débil de la infancia: Son pocos los que reclaman regresar a la «mano dura», ya que es necesario reconocer las virtudes, por ejemplo, de la educación que supera el encorsetado paradigma tradicional, que atiende a la diversidad y que respeta el desarrollo personal de cada niño y cada joven. Pero como la moderación nunca es tendencia y la inercia del progreso siempre apunta a mejorar nuestro bienestar, algunas prácticas educativas devienen irresponsables, consentidoras y cómodas con la malcrianza de niños egoístas e inmaduros que hipotecan nuestro futuro. Porque, por otra parte, es más cómodo y requiere menos esfuerzo consentir que educar. A priori para muchos resulta más cómodo dejar hacer que decidir corregir, aunque eso sea en sí toda una decisión.
que atiende a la diversidad y que respeta el desarrollo personal de cada niño y cada joven. Pero como la moderación nunca es tendencia y la inercia del progreso siempre apunta a mejorar nuestro bienestar, algunas prácticas educativas devienen irresponsables, consentidoras y cómodas con la malcrianza de niños egoístas e inmaduros que hipotecan nuestro futuro. Porque, por otra parte, es más cómodo y requiere menos esfuerzo consentir que educar. A priori para muchos resulta más cómodo dejar hacer que decidir corregir, aunque eso sea en sí toda una decisión.
Aunque este asunto daría para hablar mucho, tampoco podemos olvidar el hecho de que a los agentes del sistema capitalista también les interesa enormemente contar con masas de población infantilizada: prolongar el capricho de la infancia fomenta el consumo desmedido, la súbita compra compulsiva. En nuestra época postmoderna, los niños de cuna blanda, acomodados, prolongamos cada vez más nuestra infancia-adolescencia. Y nuestro comportamiento adulto presenta enormes carencias en madurez y sensatez. No en vano proliferan modas como las del coaching y similares que encuentran en esta masa social tan pueril un enorme mercado potencial.
De nuevo, no es necesario caer en catastrofismos ni en paternalismos como los que Zambora Bonilla le reprochaba a Garcés en torno a su pesimista concepción de la herencia ilustrada. Pero tampoco puede negarse que la inercia por el bienestar pueda acabar siendo en algunos aspectos peligrosamente contraproducente.
La cuarta guerra mundial
Los discursos apocalípticos en la cultura occidental han sido, como recuerda Zamora Bonilla, cíclicos y, por ello mismo, sistemáticamente falsos. El pesimismo de Horkheimer y Adorno sobre el progreso ilustrado y el capitalismo, incluso en las democracias liberales, es contrastado por los hechos y los datos, con todos los problemas y desafíos que globalmente nos queden pendientes, como apunta Pinker.
En las últimas décadas, especialmente tras la Gran Recesión, la desigualdad ha tendido a crecer dentro de los países; pero no lo ha hecho entre países ni a nivel global. De hecho, a nivel planetario, lo que se aprecia en el último par de siglos es que el espectacular crecimiento de la renta durante más de un siglo configuró dos grandes grupos de países (primer y tercer mundo, fundamentalmente), que progresivamente han ido diluyendo sus fronteras, aumentando el poder adquisitivo general de la población y acortando distancias:

Las expectativas de cara al futuro, salvo cataclismo en contrario, son similares:

Sin embargo, no parece descabellado pensar que esa progresiva normalización en la desigualdad global (tipo campana de Gauss) pudiera verse alterada por la aceleración que la propia tecnología sigue introduciendo en nuestra capacidad de adaptarnos al medio, como ya sucedió durante el siglo XIX y el XX. Así, los procesos de automatización e inteligencia artificial podrían llegar a plantear serios retos no sólo a nuestra capacidad para encontrar sentido a la existencia en un mundo sin trabajo, sino también para nuestra propia organización social. Sin mecanismos similares a una renta universal podríamos retroceder en términos de igualdad hacia una segregación social entre dos extremos: el de los que tengan acceso y los que no a aquellas tecnologías y recursos que sigan extendiendo y mejorando la vida humana más allá de su límite biológico, superando alzheimeres y cánceres, a través de algún tipo de regeneración o suplantación (cyborgs) biotecnológica y su imprevisible evolución.
 Autores como Singer han reflexionado desde la ética sobre esta cuestión, a propósito de los refugiados y su reciente crecimiento global, en términos de los de dentro y los de fuera, categorías genéricas válidas para cualquier futuro en este sentido. Desde su sugestiva capacidad especulativa, la ciencia ficción ha explorado también en un sin fin de ocasiones estos potenciales escenarios, desde La máquina del tiempo de H. G. Wells en el siglo XIX hasta las cinematográficas In time o Elysium. Las abruptas transformaciones sociales que la cultura y específicamente la tecnociencia han ido provocando en nuestra historia han generado ganadores y perdedores que no necesariamente han de volver a converger.
Autores como Singer han reflexionado desde la ética sobre esta cuestión, a propósito de los refugiados y su reciente crecimiento global, en términos de los de dentro y los de fuera, categorías genéricas válidas para cualquier futuro en este sentido. Desde su sugestiva capacidad especulativa, la ciencia ficción ha explorado también en un sin fin de ocasiones estos potenciales escenarios, desde La máquina del tiempo de H. G. Wells en el siglo XIX hasta las cinematográficas In time o Elysium. Las abruptas transformaciones sociales que la cultura y específicamente la tecnociencia han ido provocando en nuestra historia han generado ganadores y perdedores que no necesariamente han de volver a converger.
No en vano hay quienes, más recientemente, analizan la aldea global en términos de centro y periferia, sirviéndose por analogía del segundo principio de la termodinámica: la entropía (el nivel de desorden) de un sistema no puede disminuir en ninguna de sus partes si no es a costa de que aumente en otras. Evidentemente, se trata de una analogía ya que el mundo humano no es un sistema cerrado al que fuera aplicable este principio, porque si no, todos los juegos serían de suma cero y seguiríamos viviendo en las cavernas. Sin embargo, se sirven de esa idea para plantear que bajo el aparentemente plácido progreso tecnológico del capitalismo se ocultan fuerzas de opresión que nos someten como auténticos sujetos de rendimiento, como dice Byung-Chul Han, o que directamente se acaban manifestando en la periferia, como se constata en el hecho de que en los últimos años, y a pesar de la tendencia decreciente desde la caída del muro de Berlín, los conflictos armados y la población refugiada hayan crecido:
No podemos cerrar este repaso sin hacer referencia al cambio climático, auténtico desafío que cuestiona la sostenibilidad de nuestro crecimiento y desarrollo y que sin duda pondrá a prueba nuestra capacidad de adaptación. Las opciones se abren entre quienes creen reversible esta situación a través de una racionalización de nuestro consumo con propuestas como las del decrecimiento de Georgescu-Roegen; y quienes consideran que el proceso es irreversible y que el hombre mantiene una actitud más bien predadora con la naturaleza, empujándonos a abandonar el planeta para colonizar otros antes de que sea demasiado tarde, al estilo de S. Hawking.
En definitiva, el innegable progreso humano no debe perder de vista los riesgos que está asumiendo. No sea que nos pase como a los ingenuos y felices años 20 de entre guerras a los que Ortega, en su epílogo para ingleses dentro de La rebelión de las masas (1937), criticaba su pacifismo ingenuo, ese que cree que para vencer a la guerra basta con extirparla, sin comprender que es necesario recurrir a mecanismos sólidos para dirimir nuestros conflictos que además nos disuadan de la tentación bélica.
De forma análoga, dar por hecho la técnica y la cultura, como dar por hecho la paz, es una peligrosa oportunidad para hacerlas desaparecer inopinadamente. Por eso, tras la experiencia de la segunda guerra mundial, debemos siempre preguntarnos si seríamos capaces de remontar otro holocausto – nuclear, bacteriológico,… Porque, si llega, desconocemos cómo será la tercera guerra mundial; pero, como decía aquel, lo que es seguro es que la cuarta guerra mundial será con palos y piedras.
 Cierro la reflexión con la anécdota de que cuando se inventó el coche, algunos luditas de la época lo cuestionaron porque no podríamos respirar desplazándonos a semejante velocidad. Bastó el simple invento de un parabrisas para acelerar – seguir acelerando – la vida humana. La cuestión es que, con todos los beneficios que la cultura y la tecnociencia en particular nos han traído, la aceleración de este tren del progreso es tal que probablemente ya no podemos bajarnos a pie. Hemos atravesado probablemente ese punto de no retorno más allá del cual es posible que el tren no pudiera ni siquiera ser frenado por personas. Aunque no conviene ser catastrofistas, agarremos bien el volante sin perder de vista un detalle: Nuestros cuerpos no están hechos para ir a esta velocidad.
Cierro la reflexión con la anécdota de que cuando se inventó el coche, algunos luditas de la época lo cuestionaron porque no podríamos respirar desplazándonos a semejante velocidad. Bastó el simple invento de un parabrisas para acelerar – seguir acelerando – la vida humana. La cuestión es que, con todos los beneficios que la cultura y la tecnociencia en particular nos han traído, la aceleración de este tren del progreso es tal que probablemente ya no podemos bajarnos a pie. Hemos atravesado probablemente ese punto de no retorno más allá del cual es posible que el tren no pudiera ni siquiera ser frenado por personas. Aunque no conviene ser catastrofistas, agarremos bien el volante sin perder de vista un detalle: Nuestros cuerpos no están hechos para ir a esta velocidad.
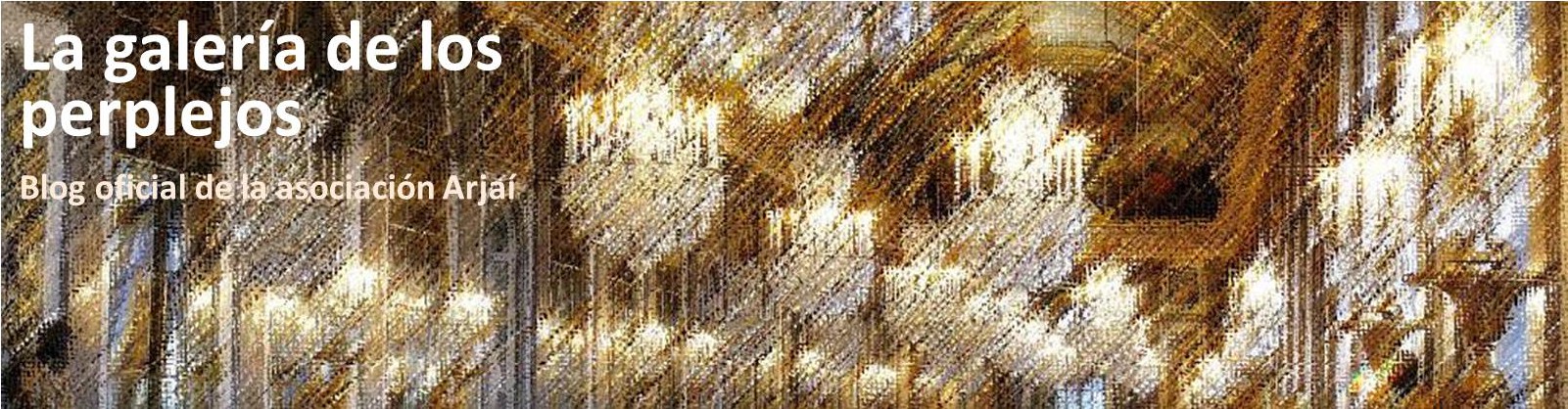


Pingback: La crisis del Coronavirus: riesgo y oportunidad (II) | La galería de los perplejos
Pingback: La crisis del Coronavirus: riesgo y oportunidad (I) | La galería de los perplejos
Pingback: Big Data y V-irtud | La galería de los perplejos