Javier Jurado
Follow @jajugon
En una entrada anterior, hice un breve recorrido sobre la infructuosa búsqueda histórica de una ética formal en la filosofía. Hoy en día parece que sólo nos cabe aproximarnos a una ética material de mínimos, a través de una deliberación racional intersubjetiva que sea capaz de encontrar consensos precisamente en lo que nos une como humanos.
Algunos debates éticos de la filosofía contemporánea, sin embargo, en muchas ocasiones obvian esta historia, o en su afán didáctico o mediático, se sintetizan en discusiones simplistas, con categorías y conceptos caducos, y argumentaciones irresolubles, ajenas además a las aportaciones complejas de la ciencia. Sin embargo, hoy sólo cabe formular esquemas mucho más complejos que auténticamente recojan el campo de fuerzas en que puede consistir la ética contemporánea, gradual e incluso fluctuante a partir de las bases que compartimos como especie.
En muchos de los debates morales contemporáneos se siguen empleando conceptos que han sido histórica y ampliamente cuestionados, rebajando el nivel de la discusión hacia la tertulia cotidiana, en la que los interlocutores, apelando al sentido común, manejan esos conceptos como si su significado estuviera claramente definido. Aupado sobre semejantes conceptos difusos como si fueran cimientos firmes, el debate público suele transcurrir persiguiendo la elucubración de contraejemplos particulares que ataquen la pretensión de universalidad del contrario, que parece un requisito imprescindible en el pedigrí de cualquier propuesta moral.

Ciertamente, los experimentos mentales tienen enormes ventajas pues, sin hacernos ensayar realmente con personas y situaciones poco probables, nos ponen ante tesituras teóricas simplificadas que desenmascaran nuestras intuiciones más primarias y ponen a prueba las inconsistencias de nuestras ideas. En ese tipo de experimentos mentales, especialmente en el ámbito de la moral, destaca la filosofía de ámbito anglosajón. Pero es preciso tener cuidado con estas simplificaciones cuando suscitan dilemas morales que pretenden tener repercusión práctica concreta fuera de la torre de marfil académica. Si quieren alumbrar los problemas reales de forma argumentativa y no meramente retórica, si quieren salir del laboratorio para acudir al mundo real, no pueden seguir ignorando la literatura que ha cuestionado y matizado sus posturas ni el avance de las ciencias en el conocimiento de la realidad.
Por eso, la claridad y precisión conceptuales no son mera cortesía, sino un deber del filósofo. Las respuestas simples son siempre sospechosas. De lo contrario, sólo perpetuamos nuestras resistentes convicciones ideológicas. Sin esta exigencia, estas discusiones, quizá amenas, se convierten con demasiada frecuencia en pueriles y frívolas, dilemas de salón como nueva forma de discusión escolástica.
Podríamos centrar el tiro, fundamentalmente, en dos hechos difícilmente discutibles hoy en día y que suelen orillarse en este tipo de debates:
- Que nuestras estructuras cognitivas simplifican nuestra percepción de la realidad para hacérnosla manejable, y que por tanto los conceptos y proposiciones que manejamos han de emplearse con cuidado cuando sacamos consecuencias de ellos, especialmente en el resbaladizo terreno moral.
- Que nuestra intuición moral es producto de la evolución, y nuestro comportamiento social enormemente complejo, de forma que las propuestas éticas integrales deben estar suficientemente elaboradas y estar estructuradas gradualmente según sea la circunstancia. Los debates morales que buscan desentrañar esa intuición moral natural pueden legítimamente querer mejorarla y elevarla hasta mejores formas de universalidad, pero no pueden ignorar los mimbres con los que contamos y el conjunto de casuísticas que debemos atender.
A continuación expongo algunos ejemplos que ilustran estas situaciones.
La precisión conceptual: el problema del Eubulides
Hace veinticinco siglos Eubilides popularizó la famosa paradoja de sorites o paradoja del montón, con la que nuestros conceptos (científicos, metafísicos, o del sentido común) acaban tarde o temprano enfrentándose: ¿En qué momento un montón de arena deja de serlo cuando se le van quitando granos? Muchos debates actuales obvian la necesidad de detenerse en esta precisión conceptual. Ya lo advertimos, por ejemplo, con el problema de la libertad, en el que la definición de la identidad juega un papel crucial: ¿Ser libre significa actuar sólo de acuerdo con nuestras creencias y deseos aunque estos nos determinen? ¿dónde acaba el sujeto agente que experimentamos como libre? ¿quedan los deseos y las creencias fuera o dentro de su delimitación?
Esta misma paradoja afecta a ciertos debates morales como los del aborto. Ante estos dilemas tan complejos, con una casuística muy particular, resultan infructuosos e infantiles los debates categóricos que no son capaces de comprender que la discrepancia ideológica se halla en gran medida en cuándo hacemos corresponder el concepto de «persona con dignidad innegociable» con la realidad material biológica del embarazo, y si tal cosa es posible. ¿Qué entendemos por persona? ¿En qué momento del embarazo el feto o embrión es una persona como tal? ¿o en qué momento reconocemos que lo es? ¿sólo cuándo nace? ¿desde el momento en que es una simple célula fecundada?
debates morales como los del aborto. Ante estos dilemas tan complejos, con una casuística muy particular, resultan infructuosos e infantiles los debates categóricos que no son capaces de comprender que la discrepancia ideológica se halla en gran medida en cuándo hacemos corresponder el concepto de «persona con dignidad innegociable» con la realidad material biológica del embarazo, y si tal cosa es posible. ¿Qué entendemos por persona? ¿En qué momento del embarazo el feto o embrión es una persona como tal? ¿o en qué momento reconocemos que lo es? ¿sólo cuándo nace? ¿desde el momento en que es una simple célula fecundada?
La paradoja del montón revela que el problema tiene difícil solución al aterrizar el lenguaje moral sobre el científico, sin que pueda determinarse fácilmente una solución de continuidad con la que hacer corresponder el concepto moral de persona. En el extremo provida sin matices, la filosofía se queda muy corta cuando simplemente se remite a nuestra capacidad cotidiana para identificar y distinguir a las personas de las cosas, a los quiénes de los qués, como decía Julián Marías, y a evidenciar que una vida humana alojada en un vientre no es igual que una verruga, como decía Gustavo Bueno, ni puede ser considerada propiedad, salvo que se admita la esclavitud. Tampoco parecen suficientes las apelaciones en distintas variantes a la vieja metafísica de Aristóteles para hablar del óvulo fecundado como persona en potencia, equiparando su dignidad a la de cada uno de nosotros como una persona siempre en construcción. Parece que no hubiera llovido desde el Estagirita, y que la filosofía no fuera capaz de desarrollar argumentaciones más elaboradas. No es de extrañar que tantos cuestionen el papel de esta filosofía en la que manca finezza.
Pero en el extremo proabortista, por legítima que pueda parecernos la lucha por la emancipación feminista, la filosofía tampoco puede consentirse la brocha gorda, que ningunea la perspectiva del otro y trata al feto como si de un pelo o una uña se tratara. Algunos, como Thomson, dan el asunto por resuelto criticando la falacia de la pendiente resbaladiza – otra variante de la paradoja del montón – por la que una semilla y un alcornoque serían lo mismo. Pero en lugar de reconocer que precisamente ahí se halla el meollo de un problema complejo, creen que con esta crítica a la falacia basta para romper de un plumazo con la equivalencia entre abortar y matar a una persona.
No obstante, admitiendo quizá que esa vía argumentativa no tendría un éxito tan evidente, Thomson desarrolla también otra vía, asumiendo virtualmente que el feto es persona, y pretende argumentar a favor del aborto a través del dilema del violinista. Pero con su experimento mental simplificado, no es capaz de contemplar la casuística compleja del aborto y no puede evitar encontrarse, de nuevo, con la paradoja del montón: ¿consideraríamos aplicable el dilema del violinista si el bebé hubiera ya nacido pero mantuviera una dependencia tan grande como la del violinista injertado? Imaginemos por un momento a una mujer que, en mitad de un desierto, completamente convencida de la argumentación de Thomson, hubiera intentado provocarse un aborto y no hubiera tenido éxito, dando a luz a un bebé vivo. Sin asistencia para cuidar o entregar a su bebé y por tanto, con el bebé dependiendo completamente de ella, de su cuerpo, de sus fuerzas, para poder sobrevivir… ¿Sería moral que se separara de él y lo dejase morir?
mujer que, en mitad de un desierto, completamente convencida de la argumentación de Thomson, hubiera intentado provocarse un aborto y no hubiera tenido éxito, dando a luz a un bebé vivo. Sin asistencia para cuidar o entregar a su bebé y por tanto, con el bebé dependiendo completamente de ella, de su cuerpo, de sus fuerzas, para poder sobrevivir… ¿Sería moral que se separara de él y lo dejase morir?
Salvo que anduviésemos en el extremo antiabortista, si la mujer lo abandonara y la considerásemos culpable, hallaríamos enormes atenuantes pues su propia supervivencia en mayor o menor grado también estaba en juego. Pero si lo atendiera, ¿lo consideraríamos simplemente un acto heroico, una mera obra de altruismo? ¿No es posible imaginar que algunas sensibilidades, dispuestas a aceptar el argumento del violinista, admitirían sin embargo algún tipo de diferencia entre la situación de dicho violinista y el bebé? Incluso aunque la madre no tuviera una responsabilidad moral ni parental sobre la necesidad ajena del bebé distinta de la de cualquier otro individuo, ¿no compartimos en gran medida la percepción de que existe algún tipo de obligación moral hacia él? La pregunta inmediata, entonces, sería ¿y qué extraño suceso éticamente relevante ha acontecido entre el instante inmediatamente anterior al parto y el instante inmediatamente posterior? La paradoja de Eubulides, que parecía haberse esquivado, volvería así a entrar en escena.
La falta de precisión conceptual, en este caso, también afecta a Thomson en otro de sus ejemplos simplificados, cuando habla de la disputa entre dos individuos por un abrigo que salvaría su vida de la intemperie, siendo aquél propiedad de uno de ellos. De nuevo, el argumento descansa en la supuesta obviedad de que hay una legítima y absoluta “propiedad” del abrigo, cuando es de sobra conocida la vasta literatura (filosofía del derecho, filosofía política, legal, judicial,…) controvertida en torno al fundamento moral de propiedad privada (origen de los males modernos para Rousseau), o toda la casuística que debe contemplar, con situaciones en las que el bien común puede prevalecer sobre ella. Quizá por un excesivo celo divulgativo, estos ejemplos simplificados aparentan sepultar el conflicto, y carentes de rigor se asemejan más a la demagogia y a la arenga que a la reflexión filosófica ponderada.
 Evidentemente, no toda la filosofía anglosajona adolece de estos problemas. Es deudora de propuestas desde la filosofía del lenguaje como la del racimo o cluster de Wittgenstein que ayudan a precisar estos conceptos. Las discusiones bioéticas rigurosas cuentan en sus comités con la presencia de filósofos pero también de biólogos, médicos, psicólogos y otros profesionales cualificados que permiten caracterizar al máximo posible la complejidad de cada caso. Sólo una definición compleja de la «vida humana«, bajo todos los aspectos posibles, puede alumbrar las graves decisiones éticas que sobre ella tomamos. Tratar de forma simple lo que es complejo no sólo es una mala praxis argumentativa, sino que suele perseguir enardecer los ánimos del sector ideológico correspondiente.
Evidentemente, no toda la filosofía anglosajona adolece de estos problemas. Es deudora de propuestas desde la filosofía del lenguaje como la del racimo o cluster de Wittgenstein que ayudan a precisar estos conceptos. Las discusiones bioéticas rigurosas cuentan en sus comités con la presencia de filósofos pero también de biólogos, médicos, psicólogos y otros profesionales cualificados que permiten caracterizar al máximo posible la complejidad de cada caso. Sólo una definición compleja de la «vida humana«, bajo todos los aspectos posibles, puede alumbrar las graves decisiones éticas que sobre ella tomamos. Tratar de forma simple lo que es complejo no sólo es una mala praxis argumentativa, sino que suele perseguir enardecer los ánimos del sector ideológico correspondiente.
Autores como J. Raz, R. Dworkin o D. Boonin, han introducido una teoría del derecho fundamentada en los deseos conscientes (a inspiración de Spinoza) para intentar dar cabida a la variopinta casuística del problema. Distinguiendo matices por ejemplo entre lo moralmente impermisible frente a lo moralmente criticable, han elaborado argumentos graduales y ponderados que afrontan un número razonable de objeciones posibles, preocupados no sólo por la precisión conceptual y su consistencia interna, sino también por su correspondencia científica con la realidad. Aunque evidentemente sigan siendo discutibles.
En definitiva, probablemente, las conocidas legislaciones de plazos mayoritarias en los países más desarrollados pueden ser algo más que un compromiso político entre posturas ideológicas irreconciliables: son un síntoma de la gradación de nuestras valoraciones morales compartidas, cruce ponderado entre éticas materiales particulares. Por eso Thomson en realidad acaba admitiendo la gradación cuando sostiene que un aborto temprano no puede equivaler a matar a una persona. La cifra concreta de los plazos no sería puramente arbitraria, sino expresión del gradiente moral que podemos socialmente dar por aceptable. Y aunque cierta sensibilidad de cada época pudiera hacer fluctuar ese gradiente, intuyo que si el diálogo es suficientemente abierto y rico en matices, consolidaría sin relativismos arbitrarios esa suerte de ética mínima compartida.
El gradiente ético
Antes ya hemos visto cómo las posturas extremas pronto chocan con nuestra sensibilidad ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, muchos de los que asumirían en principio la inmoralidad absoluta del aborto en todos los casos titubearían al pensar en forzar necesariamente a dar a la luz a las mujeres violadas o cuya vida se hallara en un peligro incierto. Con un mínimo diálogo, parece que compartimos intersubjetivamente posturas mucho más matizadas. Y, como decía, esto sea quizá porque nuestra intuición moral tiene una plasticidad y una gradación que nuestros conceptos y argumentaciones morales no siempre recogen.
Por eso, a priori parecen algo ingenuos planteamientos como los de P. Singer, en su intento por argumentar a favor de la necesidad moral de ayudar a los demás independientemente de su proximidad y grado de relación con nosotros. Para él, no hay diferencia entre la obligación moral que experimentamos para ayudar a una niña que se ahoga ante nuestros ojos y la que deberíamos experimentar cuando lo hace a miles de kilómetros de distancia.
Este argumento lo ha empleado a propósito del deber moral de acoger a las personas refugiadas, o en general sobre nuestra obligación moral de ayudar a quienes tienen necesidad, cuestionando el hecho de que experimentemos menor obligación conforme nuestro prójimo se va volviendo cada vez más lejano. Singer carga contra la ingenuidad meritocrática liberal que cree que todo lo que disfrutamos y obtenemos depende fundamentalmente de nuestro esfuerzo, y que por tanto toda ayuda es pura caridad – un ejercicio loable pero no moralmente exigible. Empleando un velo de ignorancia al estilo de Rawls y ante la evidencia de que las circunstancias y condiciones en que nacemos pueden ser muy variadas, se pregunta ¿aceptaríamos que no existiera la obligación moral de ayuda mutua entre personas de distintos países, por distantes que estuvieran, si no supiéramos de antemano en qué país vamos a nacer?
Desde la corriente del utilitarismo en la que se inscribe, Singer propone aportaciones proporcionales a la capacidad propia y a la gravedad de la necesidad ajena, tratando de maximizar la necesidad cubierta, y ofrece una suerte de recetas concretas sobre cuánto debemos donar. Qué duda cabe que la condición del refugiado, o en general de las  personas necesitadas, requieren atención desde la filosofía. Pero puestos a argumentar con rigor, esta proporcionalidad limitada de la ayuda ¿no encierra cierta contradicción con la argumentación de que la obligación moral es exactamente la misma? Como no todo el mundo seguirá su exhortación, siempre habrá gente que tenga una necesidad que nos obligará a entregarlo todo hasta encontrarnos en una situación semejante a la del ayudado. Sin embargo, como planteaba Thomson, parece que la heroicidad, aunque encomiable, no puede ser moralmente exigible. Dicho esto, no se nos puede escapar que el planteamiento de Singer probablemente encierre una intención ante todo perlocutiva, en términos de Austin, un intento por provocar más que por describir una normatividad existente.
personas necesitadas, requieren atención desde la filosofía. Pero puestos a argumentar con rigor, esta proporcionalidad limitada de la ayuda ¿no encierra cierta contradicción con la argumentación de que la obligación moral es exactamente la misma? Como no todo el mundo seguirá su exhortación, siempre habrá gente que tenga una necesidad que nos obligará a entregarlo todo hasta encontrarnos en una situación semejante a la del ayudado. Sin embargo, como planteaba Thomson, parece que la heroicidad, aunque encomiable, no puede ser moralmente exigible. Dicho esto, no se nos puede escapar que el planteamiento de Singer probablemente encierre una intención ante todo perlocutiva, en términos de Austin, un intento por provocar más que por describir una normatividad existente.
Compensando la despiadada ley del más fuerte en la competencia entre individuos, nuestros códigos morales han favorecido históricamente la cohesión social de nuestros grupos, condenando como malos los comportamientos que atentan contra ésta, e incluso apelando a la bondad de ciertas actitudes altruistas. Pero incluso cuando una moral coercitiva (no matarás, no robarás,…) pretende ser superada por una ética de máximos como la del cristianismo (amar al enemigo, ofrecer la otra mejilla,…), ésta se formula hablando de «amor al prójimo»: allá donde cada individuo se encuentre debe procurar la felicidad del más próximo. A pesar de su aspiración universal, este tipo de moral no es ajena a nuestra intuición natural y a la imposibilidad de cargar sobre nuestras espaldas individuales todos los males del mundo.
La ciencia explica cómo mantenemos un mayor vínculo emocional, y ligada a él experimentamos una obligación moral mayor de asistencia y protección, cuanto más espacio compartimos con los demás, bajo muy distintos puntos de vista: Desde el punto de vista genético, es obvio que nuestra familia es el núcleo primero que solemos anteponer y que más nos exige moralmente (charity begins at home). Pero también desde el punto de vista cultural, extendemos este espacio a la tribu/nación hacia la que nos sentimos especialmente comprometidos. El parentesco que experimentamos con cualquier ser humano nos hace también solidarios y nos vincula moralmente con ellos, aunque ya en menor grado, especialmente si este espacio se extiende con la distancia física, la etnia, la cultura,… E incluso aquellos seres vivos que más se nos parecen, como los chimpancés, suscitan en nosotros cierta compasión, aunque como sucede con el propio Singer en su defensa de los derechos animales, seamos capaces de advertir distintos niveles de obligación moral hacia ellos. Este debate sobre los derechos de los animales en general procede precisamente del parentesco que experimentamos con los animales sensibles como nosotros.
Pero la gradación moral de este espacio también se da en el tiempo, afectando a debates como los del cambio climático, pues pueden surgir conflictos entre la vida de nuestros contemporáneos y la de nuestros descendientes futuros: si no existe alternativa ecológicamente sostenible ¿dejaríamos de ayudar a nuestros coetáneos si ello puede afectar al futuro de nuestros descendientes? En este sentido, y llevando hasta el extremo este tipo de distancia, me resultó emblemático el debate que se suscita en la magnífica película Interestelar, donde la expedición que sale  de una Tierra ecológicamente colapsada lleva una doble misión: encontrar una salida habitable para los terráqueos y transportar embriones humanos para colonizar un nuevo lugar. Cuando surge el conflicto, ¿qué obligación moral prevalece, la de salvar las vidas de nuestros familiares, amigos y coetáneos conocidos en la Tierra o la de preservar la abstracta especie humana futura formada por desconocidos?
de una Tierra ecológicamente colapsada lleva una doble misión: encontrar una salida habitable para los terráqueos y transportar embriones humanos para colonizar un nuevo lugar. Cuando surge el conflicto, ¿qué obligación moral prevalece, la de salvar las vidas de nuestros familiares, amigos y coetáneos conocidos en la Tierra o la de preservar la abstracta especie humana futura formada por desconocidos?
En un mundo globalizado e hiperconectado como el nuestro, probablemente estemos estrechando los márgenes y aplanando el desigual gradiente de la obligación moral instintiva. De forma que propuestas como la de Singer, subrepticiamente, estarían tratando de contribuir a ensanchar la ética del prójimo (que ha buscado evolutivamente primar la cohesión social de los grupos mediante la cadena de actos altruistas entre inmediatos), hacia una ética extensa, preocupada por los problemas globales de la pobreza, la desigualdad, la ecología, la migración, la violencia,… y que promueve a nivel político una democracia global efectiva. Esta ética extensa, en un mundo desarrollado liberado de sus servidumbres históricas, sería capaz también de abrirse a otras esferas no humanas, como la animal. Hasta tal punto vivimos este proceso de extensión, que incluso la teología ha actualizado el concepto de pecado original como hamartiosfera, esa estructura de pecado que nos vincula ya desde nuestro nacimiento con las injusticias y males del mundo, particularmente establecidas entre los más acomodados y los más desfavorecidos. Como es evidente, la reducción de distancias en este espacio no puede ya asimilarse simplemente a la universalidad kantiana entre sujetos racionales.
Por eso, parece que, superados los viejos debates entre esencialistas y relativistas, hoy sólo nos caben propuestas éticas que atiendan a la hipercomplejidad de la que habla E. Morin, que sean capaces multidisciplinarmente de atender nuestra realidad, bajo la forma de gradientes, de matices. Aunque la moderación no sea tendencia, no podemos tolerarnos más los debates simplistas suscitados por los extremos y las ideas acríticamente asimiladas. Decía Mencken que para todo problema humano, y más si es moral, siempre hay una solución fácil, clara, plausible y… equivocada. Sigamos buscando otras más complejas, abiertas y matizadas.
![]()
P. Singer, Ética práctica.
D. Boonin, A Defense of Abortion
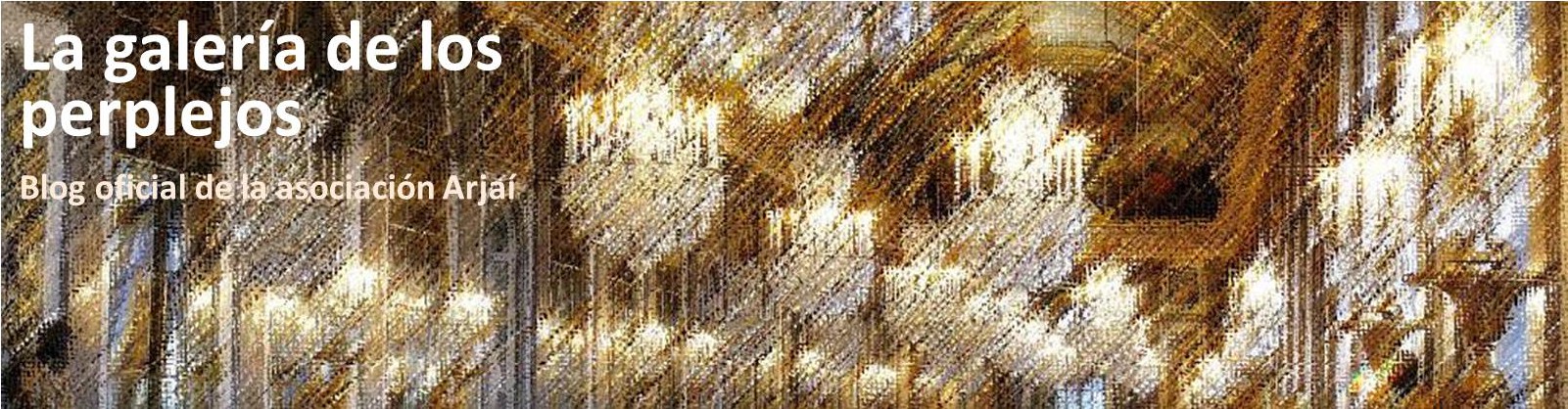

Pingback: Gradiente ético (I): En busca de la ética formal | La galería de los perplejos