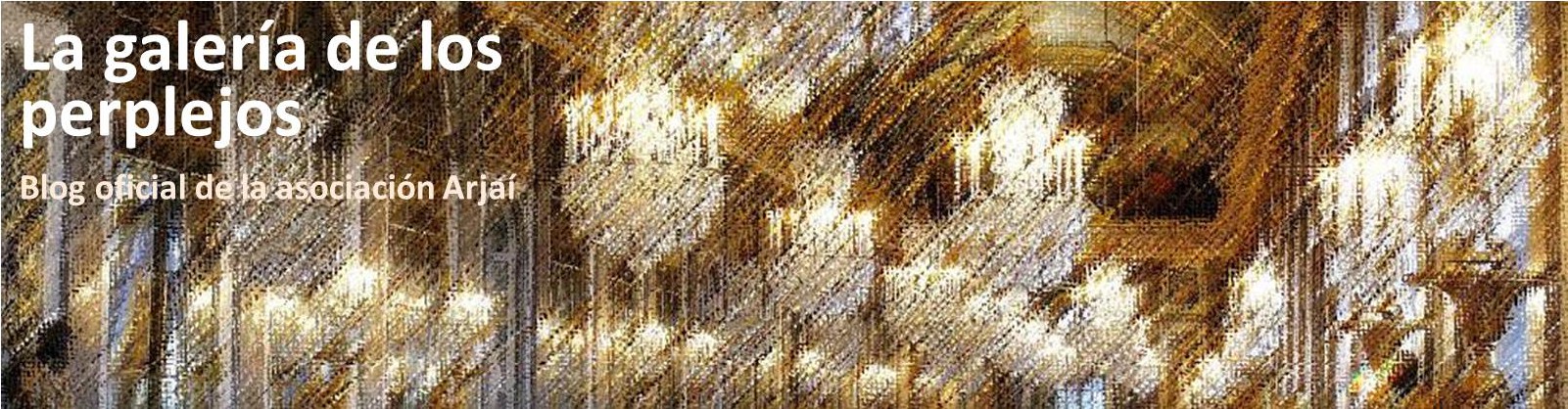Héctor J. Ibáñez Durá
Follow @DemostenesUNED
En la primera entrega del artículo señalamos algunas nociones acerca del dinero, con el objeto de habilitar un vado por el que transitar más fácilmente a la ribera de la segunda parte. Esta se prolongará, dada su imprevista extensión, hasta una tercera, en que se expondrá el núcleo de la problemática previamente anunciada.
Alcanzado este punto, quien leyere entenderá con mayor facilidad que a mi juicio:
- El hecho de que la riqueza se plasme total o parcialmente en bienes dinerarios es indiferente desde el punto de vista de tal predicación. El dinero constituye una forma, como otra cualquiera −una manzana, una vivienda, los servicios de un abogado−, mediante la que la utilidad, el valor económico, se revela en sus distintas finalidades. Con la peculiaridad de que ofrece utilidades harto específicas, como la manzana calma al hambriento, la vivienda da cobijo al sin techo, y los servicios del abogado defienden los intereses legales de su cliente.
- La condición de rico se predica sencillamente de quien posee riqueza, i.e., de quien posee bienes económicos, i.e., de quien posee valor o utilidad para sí mismo y/o para un tercero. La connotación cuantitativa de este concepto, v.g., en afirmaciones del tipo Fulano es rico, supondría una imprecisión si con ella pretendemos informar de que Fulano nada en la abundancia.
Supongamos que A desea o necesita adquirir b2 no en el presente, sino en el futuro, t+n. Podrá hacerlo en dicho momento de dos modos: o produciéndolo o intercambiando b1 por b2. Ahora bien, cabe la posibilidad de que B no se muestre interesado en adquirir b1. En tal caso, A estará obligado a adquirir algún bien, bn, que B sí acepte como contraprestación por su b2. El proceso de búsqueda de bn por parte de A puede consumir tiempo y recursos, cuyos grados, en muchos casos, son prácticamente inasequibles. La diferencia entre el quebranto producido por determinada elección, como pueda ser esta, y el quebranto soportado por haber elegido cualquier otra alternativa menos perjudicial para acceder a b2 se denomina coste de oportunidad.
El dinero es, precisamente, aquel bien económico que minimiza el coste de oportunidad en los intercambios. La razón última y fundamental por la que un agente demanda dinero es la búsqueda de cobertura ante la posibilidad de incurrir en costes de oportunidad futuros. No se trata tanto de la intención de adquirir un bien distinto en t+n −lo que se puede conseguir, tal como decíamos, enajenando cualquier bien que forme parte de su riqueza−. En el sentido antedicho, el dinero es siempre espejo de nuestras preferencias y proyecciones, por tanto, de nuestros temores. En la primera parte hemos citado ripple, una criptomoneda cuya valía consiste en proporcionar dinerabilidad a cualquier bien en cualquier momento y en cualquier lugar; dicho pronto y en redondo: en transformar al menor coste posible cualquier bien en dinero siempre que su poseedor lo desee. Dinerabilidad es la cualidad esencial de los activos económicos que son intercambiables por otro activo a un coste de oportunidad mínimo o nulo. Lo que es tanto como pretender que, siguiendo el ejemplo anterior, A ahorre en cualquier caso el esfuerzo de buscar un adquirente de su b1.
Los agentes amplían sus posibilidades de adquirir bienes en el porvenir no porque acumulen mayores saldos dinerarios, sino creando valor o utilidad, habitualmente distinta de la que proporciona el dinero −v.g., trabajando, salvo mineros, monederos y otros empleos consistentes en la creación de soporte monetario−. Que el trabajo se venda generalmente por dinero tiene que ver principalmente con la comodidad de las partes en la transacción. Así se explica que tenedores de elevados niveles de riqueza mantengan saldos dinerarios mínimos e incluso tendentes a cero. Ocurre voluntariamente cuando el sujeto en cuestión encuentra mayor utilidad saturando de bienes no dinerarios su patrimonio, como es el caso, nada infrecuente, de quien, tras satisfacer sus necesidades más o menos básicas, coloca su remanente patrimonial en bienes financieros con el fin de obtener rentabilidad económica. Estos activos deberán ser preferiblemente líquidos, i.e., fácilmente vendibles por dinero, si prevé adquirir en el corto plazo utilidades de las que no dispone actualmente. Algunos bienes líquidos son depósitos a la vista, depósitos a plazo, participaciones de fondos de inversión en el Mercado Monetario, acciones de sociedades cotizadas con elevado número de transacciones en el mercado, etc.
Sin embargo, no es menester gozar de gran riqueza para mostrar este tipo de inclinaciones. Si observamos el comportamiento general de los miembros de cualquier comunidad monetaria, hallaremos patrones de decisión muy definidos: en tiempos de consumo creciente, los agentes muestran normalmente menos disposición a mantener sus tenencias dinerarias −disminución-de-la-demanda/aumento-de-la-oferta de dinero−, i.e., tienden a expresar su riqueza en bienes distintos de dinero; y, al contrario, en épocas de crisis económicas, prefieren elevar sus saldos dinerarios −aumento-de-la-demanda/disminución-de-la-oferta de dinero.
Parece operar un mecanismo psicológico atávico. Las épocas dominadas por una percepción general de reducida incertidumbre económica son testigos de una menor valoración general de las mercedes brindadas por ese cinturón de seguridad que es el dinero. Los más audaces transforman bienes dinerarios y/u otro tipo de riqueza, ya sean de su propiedad o ya sean prestados, en útiles de inversión con el objeto de, previa transformación a través del proceso productivo, ofertar los bienes de consumo que estimen pertinentes para el prójimo. Parte de estos recursos acopiados son destinados a retribuir el trabajo del personal, en buena parte mediante dinero. Como consecuencia, los niveles de empleo ascienden y, con ellos, el deseo y la adquisición de bienes no dinerarios, i.e., de utilidades disfrutables y consumidas aquí y ahora. Todo este curso suele generar una ensoñación colectiva de bienaventuranza, sazón y autoseguridad que se retroalimenta sistemáticamente, hasta que factores endógenos y exógenos al sistema traen abruptamente el despabilamiento en forma de aguda crisis.
Llega, pues, el momento de ruptura. La feliz percepción pasada claudica; se torna temor, incertidumbre, desasosiego. La sensibilidad general al riesgo se magnifica y neutraliza el ritmo inversor requerido, tanto para reponer el desgaste o amortización de los recursos productivos, como para retribuir el trabajo humano. Los otrora emprendedores y los asalariados por cuenta ajena pliegan velas en medio de la zozobra tomando una decisión que cava en lo más hondo de la naturaleza animal, allá donde late el instinto de conservación: mantener sus pertenencias expresadas en aquellos bienes −dinerarios− que más fácilmente puedan facilitarle ulteriores intercambios de su riqueza por utilidades que puedan satisfacer posibles urgencias venideras.
Como es sabido, esta recurrencia conductual no es perfectamente predecible, sino que pertenece más bien al ámbito de lo que en Teoría de la Ciencia se ha dado en llamar leyes no estrictas. A menudo el economista no tiene más remedio que conducirse con juicios a posteriori o encorsetando las variables en supuestos auxiliares, según convengan, bajo la mágica formula ceteris paribus, i.e. manteniéndose igual, inalterado, el resto. Sin embargo, en cuanto al caso que nos ocupa, existe multitud de ejemplos a lo largo de la Historia que en cierto modo justificarían el empleo de estas cláusulas. Citaré las ocurrencias más familiares, por recientes: el proceso global de acumulación de dinero iniciado tras el colapso de Lehman Brother´s en 2008 y el acaecido tras la proclamación de la pandemia de COVID-19 en 2020.
Ítem: este comportamiento es extrapolable a cualquier situación de tensión e incertidumbre. Autores como Murray N. Rothbard han defendido que la hiperinflación alemana de posguerra funda su origen en el/la abrupto/a incremento-de-la-demanda/disminución-de-la-oferta de dinero que los agentes económicos −familias, empresas, entes públicos− aplicaron durante el transcurso de la I Gran Guerra. Finalizada esta y renovadas las expectativas favorables de convivencia, la sobredemanda se trocó en sobreoferta cuando los agentes se lanzaron a canjear masivamente sus tenencias de dinero por bienes no dinerarios, lo que, junto a otras circunstancias, ejerció una fortísima presión alcista en los precios de estos.
De la alienación mercantil
Antes de finalizar, desearía compartir un comentario acerca de una serie de enfoques que entienden el dinero como motor de alienación, y cuyos orígenes se remontan quizás al siglo XIX. Se diría que subyace en estas visiones una concepción de los bienes, producidos por uno mismo, como una suerte de yo-desdoblado, que se sacrificará posteriormente en favor del elixir de la intercambiabilidad.
De acuerdo con estas posturas, todo aquello que un individuo elabora combinando o no su trabajo con objetos y fuerzas que la naturaleza le provee, eso que solemos denominar su producción, se encuentra naturalmente engranado en él, a modo de existencia antropoiética: el ser humano cabe sus creaciones. Así, la manzana producida por el frutero, las actuaciones que el agente inmobiliario efectúa para poner en venta una vivienda y colocarla a algún demandante, y los servicios realizados por el abogado. Esta ligazón se objetivaría como corporalidad sucesivamente desprendida en fragmentos ideales, a medida que el individuo produce esto y aquello en distintos momentos temporales.
Nuestras propias limitaciones naturales en tanto especie, la instauración de la propiedad privada y la introducción del dinero como medio de cambio generalmente aceptado habrían conducido a la humanidad hacia la indeseable práctica de metamorfosear el yo-desdoblado/producto por un alien suplantador, vale decir, de transustanciarlo por dinero. Frutero, agente inmobiliario y abogado producen sus personalísimos bienes y los transforman en otro bien que posee cualidades dinerarias. Se daría, de este modo, aquello que Marx llamó el salto mortal de la mercancía, i.e., la primera fase del intercambio mediado monetariamente: Mercancía –> Dinero.
Entre los más vehementes defensores de este enfoque se encontraba Moses Hess:
El dinero nunca puede convertirse en propiedad; debe ser considerado por toda la naturaleza humana aún no corrompida como algo tan externo, tan poca propiedad del hombre que el apego íntimo entre el poseedor y su posesión que constituye el carácter de cualquier propiedad verdadera y real aparece aquí como la más repugnante y despreciable depravación.
[…]
¿Quién está tan identificado con su dinero que no está separado de él? ¡Un desgraciado miserable!
En la primera fase del intercambio indirecto, pues, el producto/yo-desdoblado/cuerpo-fragmentado sufriría su despersonalización, que desembocaría a su vez en el más puro extrañamiento de la cosa adquirida:
¡Con su dinero solo puede poseer un cuerpo sin alma al que nunca puede dar un alma, que nunca puede convertirse en su propiedad!
Como otros autores catalogados en el grupo de los Jóvenes Hegelianos, Hess emplea un concepto de propiedad sui generis, engarzándolo primeramente en lo que las potencias de cada uno generan naturalmente y, con posterioridad, en el ámbito de los haberes que el grupo mantiene tras la entrega desinteresada que los miembros hacen de sus posesiones, como si de un patrimonio colectivo se tratase.
Este salto conceptual brota del paralelismo que establece entre los órganos corporales, creadores de la vida, y el cuerpo social de la comunidad. La interacción, el intercambio de vitalidad, de aquellos se da mediante el aire; el de estos, a través del coito: el primer método de intercambio de productos, afirma. En el origen de los tiempos, los humanos entablaron conflictos entre sí porque su aislamiento repercutió negativamente en sus relaciones sexuales y, por tanto, en la imposibilidad de establecer vínculos de colaboración. Dichas polémicas, añade, también estarían motivadas por el saqueo de bienes ajenos.
En las culturas de raigambre judeocristiana, continúa, el modo de estar consiste en la salvación de uno mismo en el Cielo a través de Dios. En la modernidad, anticipados los esfuerzos ante la incertidumbre e incomodidad que procura una vida cada vez más longeva, la salvación de uno mismo se busca aquí abajo y a través del dinero, el nuevo Dios. El paradigma de la degeneración son los comerciantes, postura ya observable en el pensamiento antiguo griego. Así, los mercaderes cristianos y judíos elevan al individuo a un fin utilizando para ello a sus congéneres, en vez de vivir a través de sí mismos para la especie.
Obviando algunos inconvenientes que esta especulación presenta, como excluir del análisis las culturas mercantiles ajenas a la judía y a la cristiana, o como reducir la problemática a una cuestión del mundo moderno y su afán de acumulación del áureo metal, parece pertinente anotar un juicio más acerca de lo que hemos llamado despersonalización del producto.
Los individuos truecan sistemáticamente su producción de valor, disfrutable y consumible aquí y ahora, por un bien cuya peripecia en el tiempo, cuya capacidad para ejercer la función de conservar dicho valor, les es ajena y, quizá lo más grave, inmanejable. Posponemos el desarrollo de esta cuestión hasta la tercera parte. Ahora interesa señalar que intercambiar uno su personalísima utilidad por dinero conlleva la pérdida del control de su creación, para incorporar otra cosa que poco tiene que ver con lo que ha engendrado y cuyo valor intersubjetivo es incognoscible a priori.
Por otro lado, a pesar de que los agentes son siempre conscientes del carácter transitorio de sus posesiones dinerarias, lo que no es sino una circunstancia perentoria dimanante de la esencia de estas, se observa que tiende a instalarse en las sociedades un anhelo de tenencia acumulativa de dinero, sin reparar en este proceso de despersonalización. Aún más, se establece erróneamente una relación de identidad cuantitativa inmutable entre él y los bienes intercambiados. En el ejemplo de la primera entrega, un agricultor vendía en el momento presente t 40 kg de hortalizas por dos unidades de ganado caprino/dinero, porque esa cantidad de producción vegetal era en t suficiente para adquirir una azada, previa conversión de aquella por las 2 cabras/dinero. Si nuestro agricultor decide no dar el segundo paso, vale decir, no comprar la azada y atesorar los bóvidos sine die, creyendo que de este modo está conservando el valor original de su producción, i.e., de los 40 kg de hortalizas, entonces está siendo presa de un espejismo, posiblemente fatal.
Dicha ilusión además podría ser en última instancia causante de la recurrente confusión entre dinero y patrimonio, mencionada en la primera parte. En cualquier sociedad que haya alcanzado cierto grado de madurez comercial, la cantidad de transacciones dinerarias resulta casi incontable una vez transcurrido un plazo más o menos extenso, aun cuando el cómputo se aplica a un solo individuo. Lo suficiente para que cualquiera pierda de vista el valor genuino de su producción que intercambió por dinero, v.g., la de manzanas, la búsqueda de compradores para una vivienda o los servicios de un abogado. Pues bien, el establecimiento de una identidad cuantitativa espuria permanente entre la riqueza generada y el dinero obtenido con ella puede causar el efecto cognitivo de considerar literal lo que en realidad constituye un desplazamiento metonímico, tomando la parte, dinero, por el todo, riqueza. Premisa fraudulenta que acabamos incorporando acríticamente en nuestras decisiones, sin tener en cuenta que el uso del dinero, lo veremos posteriormente, introduce ya desde el primer momento complejas perturbaciones en las relaciones socio-económicas.
Por ello, cuando a lo largo de este escrito se emplea el concepto de dinero, lo que se pretende referir es, nada más y nada menos, que la expresión dineraria de tal o cual riqueza. O, indistintamente, se entiende que el término dinero no es sino un modo abreviado de la descripción, más precisa, forma dineraria de tal o cual utilidad.
En fin, si bien miradas como la de Hess poseen un gran potencial teórico y sobrado interés, aquí se ha decidido aplicar el análisis en un estadio posterior. Aceptemos la hipótesis de que el uso del dinero es positivo en algún sentido para cualquier sociedad. Continuemos, pues, poniendo el foco en los inconvenientes que presenta desde su propia noción, y no en una humanidad repleta de autocomplacientes alienados o conformada por lenones de su propio cuerpo.
Continuaremos en una tercera y última entrada.

HESS, M. The Essence of Money